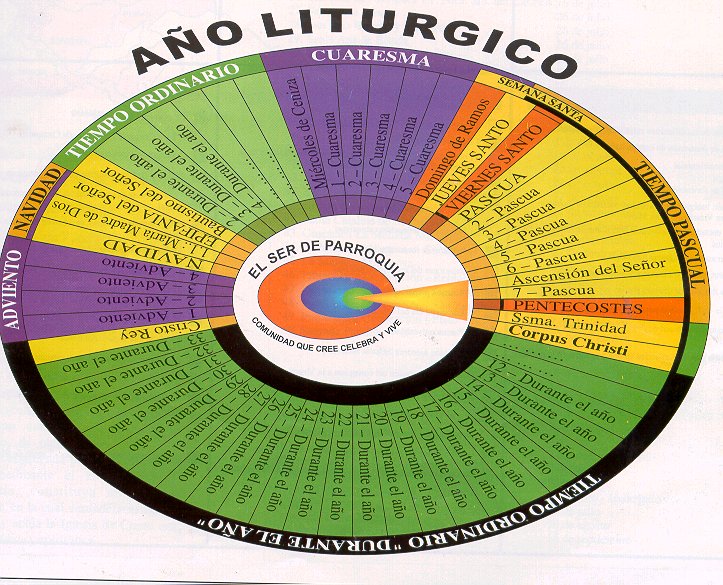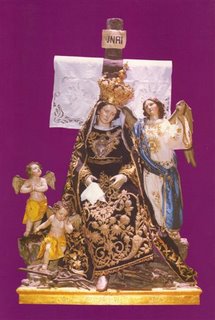"Queridos
hermanos y hermanas, ¡buenos días!
en las
últimas catequesis hemos hablado de la familia que vive la fragilidad de las
condición humana, la pobreza, las enfermedades, la muerte. Hoy sin embargo
reflexionamos sobre las heridas que se abren precisamente dentro de la
convivencia familiar. Cuando, en la familia nos hacemos mal. ¡Lo más feo!
Sabemos
bien que en ninguna historia familiar faltan momentos en los cuales, la
intimidad de los afectos más queridos son ofendidos por el comportamiento de
sus miembros. Palabras y acciones (¡y omisiones!) que, en vez de expresar el
amor, lo sustraen o, peor aún, lo mortifican. Cuando estas heridas, que son aún
remediables, se descuidan, se agravan: se transforman en prepotencia,
hostilidad, desprecio. Y a ese punto se pueden convertir en heridas profundas,
que dividen al marido y la mujer, e inducen a buscar en otra parte
comprensión, apoyo y consolación. ¡Pero a menudo estos “apoyos” no piensan en
el bien de la familia!
El vacío de
amor conyugal difunde resentimientos en las relaciones. Y a menudo la disgregación
se trasmite a los niños.
Esto es,
los hijos. Quisiera detenerme un poco en este punto. A pesar de nuestra
sensibilidad aparentemente evolucionada, y todos nuestros análisis psicológicos
refinados, me pregunto si no nos hemos anestesiado también respecto a las
heridas en el alma de los niños. Cuanto más se trata de compensar con regalos y
pasteles, más se pierde el sentido de las heridas --más dolorosas y profundas--
del alma. Se habla mucho de trastornos del comportamiento, de salud psíquica,
de bienestar del niño, de ansiedad de los padres y de los niños… ¿Pero sabemos
qué es una herida del alma? ¿Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma
de un niño, en las familias en las que se trata mal y se hace mal, hasta romper
la unión de la fidelidad conyungal? ¿Qué peso tienen nuestras elecciones
--elecciones a menudo erróneas-- en el alma de los niños?
Cuándo los
adultos pierden la cabeza, cuando cada uno piensa a sí mismo, cuando papá y
mamá se hacen daño, el alma de los niños sufre mucho, siente desesperación. Y
son heridas que dejan marca para toda la vida.
En la
familia todo está entrelazado: cuando su alma está herida en algún punto, la
infección contagia a todos. Y cuando un hombre y una mujer, que se han
comprometido a ser “una sola carne” y a formar una familia, piensa
obsesivamente en las propias exigencias de libertad y de gratificación, esta
distorsión afecta profundamente el corazón y la vida de los hijos. Tantas veces
los niños se esconden para llorar solos…Debemos entender bien esto. Marido y
mujer son una sola carne. Pero sus criaturas son carne de su carne. Si pensamos
en la dureza con la que Jesús advierte a los adultos sobre no escandalizar a
los pequeños --hemos escuchado el fragmento del Evangelio-- podemos comprender
mejor también su palabra sobre la grave responsabilidad de custodiar la unión
conyugal que da inicio a la familia humana. Cuando el hombre y la mujer se
convierten en una sola carne, todas las heridas y todos los abandonos del papá
y de la mamá inciden en la carne viva de los hijos.
Es verdad,
por otra parte, que hay casos en los que la separación es inevitable. A veces
se puede convertir incluso en moralmente necesaria, cuando se trata
precisamente para proteger al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las
heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, del enfado o del
aprovecharse, de la alienación y de la indiferencia.
No faltan,
gracias a Dios, aquellos que, sostenidos por la fe y el amor por los hijos,
testimonian su fidelidad y una unión en la cuál han creído, en cuanto aparece
imposible hacerlo revivir. No todos los separados, sin embargo, sienten esta
vocación. No todos reconocen, en la soledad, una llamada del Señor dirigida a
ellos. En torno a nosotros encontramos familias en situaciones llamadas
irregulares. A mí no me gusta esta palabra. Y nos planteamos muchos
interrogantes. ¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo acompañarlas para que
los niños no se vuelvan rehenes del papá o de la mamá?
Pidamos al
Señor una fe grande, para mirar la realidad con la mirada de Dios; y una gran
caridad, para acercarse las personas con su corazón misericordioso.
Texto
traducido desde el audio, por ZENIT