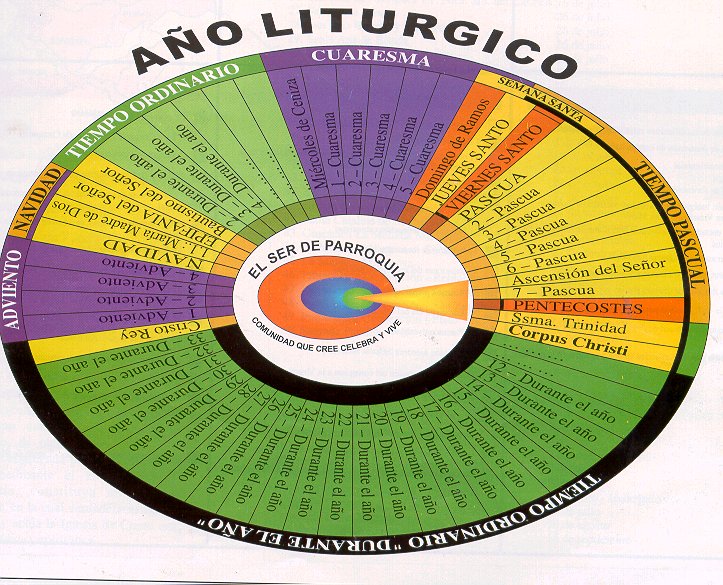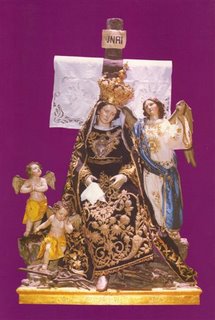Santo Domingo de Guzmán
El fundador de los Padres Dominicos, que son ahora 6,800 en
680 casas en el mundo, nació en Caleruega, España, en 1171. Su madre, Juana de
Aza, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada Beata. Lo educó en
la más estricta formación religiosa. A los 14 años se fue a vivir
con un tío sacerdote en Palencia en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente
decía que en edad era un jovencito pero que en seriedad parecía un anciano.
Su goce especial era leer libros religiosos, y hacer caridad
a los pobres. En un viaje que hizo, acompañando a su obispo por el
sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones
enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método que los
misioneros católicos estaban empleando era totalmente
inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes
elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles,
y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad.
Y así de esa manera las conversiones de herejes que conseguían,
eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente
diferente. Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero
fuera pobre como el pueblo. Que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en
todo. Y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera
religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza,
y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con
grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la
oración, la paciencia, la penitencia, y muchas horas dedicadas a instruir a los
ignorantes en religión.
Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes
por medio de las armas, o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo:
«Es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más
efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a
conmover y a volver mejores por que nos ven muy elegantemente vestidos. En
cambio con la humildad sí se ganan los corazones». En agosto de
1216 fundó Santo Domingo su Comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo
querían y le obedecían como al mejor de los padres. Ocho eran franceses, siete
españoles y uno inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los
envió a predicar, y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande
que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de setenta, y
se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París
y en la de Bolonia. El gran fundador le dieron a sus religiosos
unas normas que les han hecho un bien inmenso por muchos siglos.
Por ejemplo estas: Primero contemplar, y después
enseñar: dedicar tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y meditar las enseñanzas
de Jesucristo y de su Iglesia; después sí predicar con todo el entusiasmo
posible.- Predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere
que el oficio principalísimo de sus religiosos sea predicar, catequizar,
propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Y él mismo
daba el ejemplo: donde quiera que llegaba empleaba la mayor parte de su tiempo
en predicar y enseñar catecismo.
Era el hombre de la alegría, y del buen humor. La gente lo
veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: «De día
nadie más comunicativo y alegre. De noche, nadie más dedicado a la oración y a
la meditación». Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas
palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de
Nuestro Señor y de temas religiosos entonces sí que charlaba con verdadero
entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y
las Cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y
prácticamente se los sabía de memoria.
A sus discípulos les recomendaba que no pasaran ningún día
sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo.
Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el Reino de Dios a
principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerzas, estando en
Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle
un colchón porque no tenía.
Y el 6 de agosto de 1221, mientras le rezaban las oraciones
por los agonizantes cuando le decían: «Que todos los ángeles y santos salgan a
recibirte», dijo: «¡Qué hermoso, qué hermoso!» y expiró. A los 13
años de haber muerto, el Sumo Pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar
el decreto de su canonización: «De la santidad de este hombre estoy tan seguro,
como de la santidad de San Pedro y San Pablo».