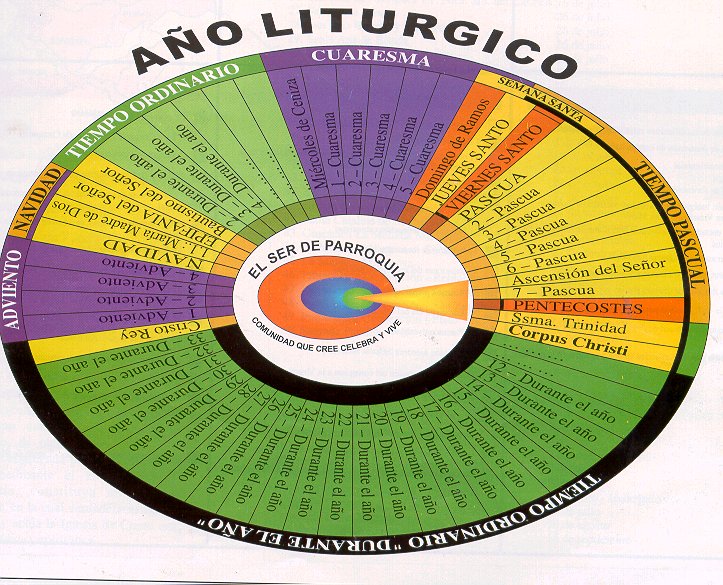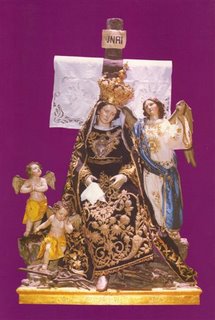Queridas
familias, buenas tardes.
¿Vale la
pena encender una pequeña vela en la oscuridad que nos rodea? ¿No se
necesitaría algo más para disipar la oscuridad? Pero, ¿se pueden vencer las
tinieblas?
En ciertas
épocas de la vida –de esta vida llena de recursos estupendos–, preguntas como
esta se imponen con apremio. Frente a las exigencias de la existencia, existe
la tentación de echarse para atrás, de desertar y encerrarse, a lo mejor en
nombre de la prudencia y del realismo, escapando así de la responsabilidad de
cumplir a fondo el propio deber.
¿Recuerdan
la experiencia de Elías? El cálculo humano le causa al profeta un miedo que lo
empuja a buscar refugio. «Entonces Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para
poner a salvo su vida […] Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el
Horeb, el monte de Dios. Allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le
llegó la palabra del Señor preguntando: “¿Qué haces aquí, Elías?”» (1 R
19,3.8-9). Luego, en el Horeb, la respuesta no la encontrará en el viento
impetuoso que sacude las rocas, ni en el terremoto, ni tampoco en el fuego. La
gracia de Dios no levanta la voz, es un rumor que llega a cuantos están
dispuestos a escuchar la suave brisa: los exhorta a salir, a regresar al mundo,
a ser testigos del amor de Dios por el hombre, para que el mundo crea…
Continúa
Con este
espíritu, hace precisamente un año, en esta misma plaza, invocábamos al
Espíritu Santo pidiéndole que los Padres sinodales –al poner atención en el
tema de la familia– supieran escuchar y confrontarse teniendo fija la mirada en
Jesús, Palabra última del Padre y criterio de interpretación de la realidad.
Esta noche,
nuestra oración no puede ser diferente. Pues, como recordaba el Patriarca
Atenágoras, sin el Espíritu Santo, Dios resulta lejano, Cristo permanece en el
pasado, la Iglesia se convierte en una simple organización, la autoridad se
transforma en dominio, la misión en propaganda, el culto en evocación y el
actuar de los cristianos en una moral de esclavos.
Oremos,
pues, para que el Sínodo que se abre mañana sepa reorientar la experiencia
conyugal y familiar hacia una imagen plena del hombre; que sepa reconocer,
valorizar y proponer todo lo bello, bueno y santo que hay en ella; abrazar las
situaciones de vulnerabilidad que la ponen a prueba: la pobreza, la guerra, la
enfermedad, el luto, las relaciones laceradas y deshilachadas de las que brotan
dificultades, resentimientos y rupturas; que recuerde a estas familias, y a
todas las familias, que el Evangelio sigue siendo la «buena noticia» desde la
que se puede comenzar de nuevo. Que los Padres sepan sacar del tesoro de la
tradición viva palabras de consuelo y orientaciones esperanzadoras para las
familias, que están llamadas en este tiempo a construir el futuro de la
comunidad eclesial y de la ciudad del hombre.
Cada
familia es siempre una luz, por más débil que sea, en medio de la oscuridad del
mundo.
La andadura
misma de Jesús entre los hombres toma forma en el seno de una familia, en la
cual permaneció treinta años. Una familia como tantas otras, asentada en una
aldea insignificante de la periferia del Imperio.
Charles de
Foucauld intuyó, quizás como pocos, el alcance de la espiritualidad que emana
de Nazaret. Este gran explorador abandonó muy pronto la carrera militar
fascinado por el misterio de la Sagrada Familia, por la relación cotidiana de
Jesús con sus padres y sus vecinos, por el trabajo silencioso, por la oración
humilde. Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano Charles se percató de
la esterilidad del afán por las riquezas y el poder; con el apostolado de la
bondad se hizo todo para todos; atraído por la vida eremítica, entendió que no
se crece en el amor de Dios evitando la servidumbre de las relaciones humanas,
porque amando a los otros es como se aprende a amar a Dios; inclinándose al
prójimo es como nos elevamos hacia Dios. A través de la cercanía fraterna y
solidaria a los más pobres y abandonados entendió que, a fin de cuentas, son
precisamente ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a crecer en humanidad.
Para
entender hoy a la familia, entremos también nosotros –como Charles de Foucauld–
en el misterio de la Familia de Nazaret, en su vida escondida, cotidiana y
ordinaria, como es la vida de la mayor parte de nuestras familias, con sus
penas y sus sencillas alegrías; vida entretejida de paciencia serena en las
contrariedades, de respeto por la situación de cada uno, de esa humildad que
libera y florece en el servicio; vida de fraternidad que brota del sentirse
parte de un único cuerpo.
La familia
es lugar de santidad evangélica, llevada a cabo en las condiciones más
ordinarias. En ella se respira la memoria de las generaciones y se ahondan las
raíces que permiten ir más lejos. Es el lugar de discernimiento, donde se nos
educa para descubrir el plan de Dios para nuestra vida y saber acogerlo con
confianza. La familia es lugar de gratuidad, de presencia discreta, fraterna,
solidaria, que nos enseña a salir de nosotros mismos para acoger al otro, a
perdonar y ser perdonados.
Volvamos a
Nazaret para que sea un Sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa
aprender de ella, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su
consistencia y su valor, no obstante las muchas penalidades y contradicciones
que la puedan caracterizar.
En la
«Galilea de los gentiles» de nuestro tiempo encontraremos de nuevo la
consistencia de una Iglesia que es madre, capaz de engendrar la vida y atenta a
comunicar continuamente la vida, a acompañar con dedicación, ternura y fuerza
moral. Porque si no somos capaces de unir la compasión a la justicia,
terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos.
Una Iglesia
que es familia sabe presentarse con la proximidad y el amor de un padre, que
vive la responsabilidad del custodio, que protege sin reemplazar, que corrige
sin humillar, que educa con el ejemplo y la paciencia. A veces, con el simple
silencio de una espera orante y abierta.
Una Iglesia
sobre todo de hijos, que se reconocen hermanos, nunca llega a considerar al
otro sólo como un peso, un problema, un coste, una preocupación o un riesgo: el
otro es esencialmente un don, que sigue siéndolo aunque recorra caminos
diferentes.
La Iglesia
es una casa abierta, lejos de grandezas exteriores, acogedora en el estilo
sobrio de sus miembros y, precisamente por ello, accesible a la esperanza de
paz que hay dentro de cada hombre, incluidos aquellos que –probados por la
vida– tienen el corazón lacerado y dolorido.
Esta
Iglesia puede verdaderamente iluminar la noche del hombre, indicarle con
credibilidad la meta y compartir su camino, sencillamente porque ella es la
primera que vive la experiencia de ser incesantemente renovada en el corazón
misericordioso del Padre.