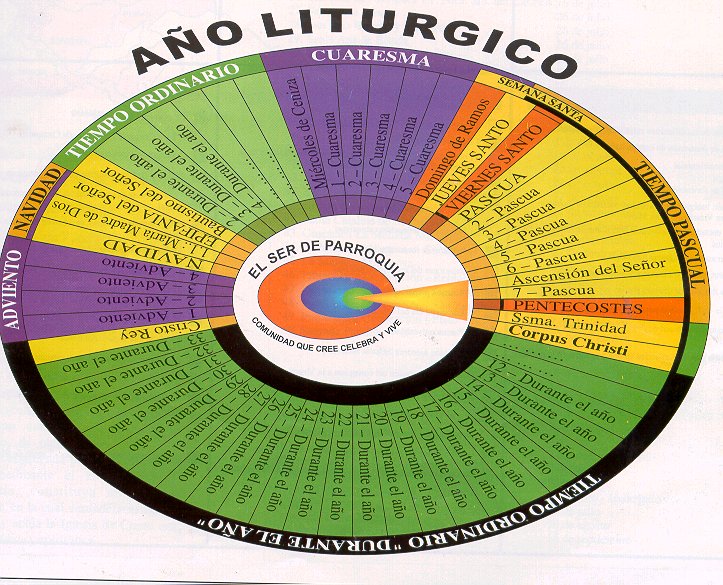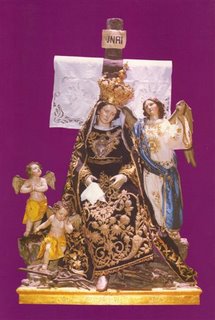«¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días!
En este segundo domingo de
Adviento, la liturgia nos pone a la escuela de Juan el Bautista, que predicaba
«anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados» (Lc 3,3).
Y nosotros quizá nos preguntemos: «¡Por qué nos tendríamos que convertir? La
conversión es para el que de ateo se vuelve creyente, de pecador se hace justo,
pero nosotros no la necesitamos, acaso ¿ya no somos cristianos? Podemos
preguntarnos esto y sentirnos que estamos que estamos bien. Y ello no es
verdad. Pensando de este modo, nos damos cuenta de que es precisamente por esta
presunción – de que estamos en lo justo – y precisamente por esta presunción,
es que nos debemos convertir: de la suposición de que, en fin de cuentas, va
bien así y no necesitamos conversión alguna.
Pero preguntémonos: ¿es
cierto que en las diversas situaciones y circunstancias de la vida, tenemos en
nosotros los mismos sentimientos de Jesús? ¿Es verdad que sentimos como siente
Jesús? Por ejemplo, cuando sufrimos algún mal o alguna afrenta ¿podemos
reaccionar sin animosidad de corazón y perdonar a los que nos piden perdón?
¡Qué difícil es perdonar, eh! ¡Qué difícil! ‘Me la vas a pagar: esta palabra
viene de dentro, ¿eh? Cuando estamos llamados a compartir alegrías y tristezas,
¿sabemos llorar sinceramente con el que llora y alegrarnos con el que se
alegra? Cuando debemos expresar nuestra fe, ¿sabemos hacerlo con valentía y
sencillez, sin avergonzarnos del Evangelio? ¡Y así podemos plantearnos tantas
preguntas! ¡No estamos bien…, siempre debemos convertirnos, tener los mismos
sentimientos que tenía Jesús.
La voz del Bautista grita
aún en los desiertos de hoy de la humanidad, que son - ¿cuáles son los
desiertos de hoy? – son las mentes cerradas y los corazones duros, y nos
provoca para que nos preguntemos si efectivamente estamos recorriendo el camino
justo, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como entonces, él nos
amonesta con las palabras del profeta Isaías: «¡Preparen el camino del Señor!»
(v. 4). Es una invitación apremiante a abrir el corazón y recibir la salvación
que Dios nos ofrece incesantemente, casi con testarudez, porque nos quiere a
todos libres de la esclavitud del pecado. Pero el texto del profeta dilata esa
voz, preanunciando que «todos los hombres verán la Salvación de Dios» (v. 6). Y
la salvación es ofrecida a todo hombre, a todo pueblo, sin excluir a nadie, a
cada uno de nosotros: nadie de nosotros puede decir: ‘Yo soy santo, yo soy
perfecto, yo ya estoy salvado’ No. Siempre debemos aceptar este ofrecimiento de
la salvación, y por ello el Año de la Misericordia: para avanzar más en ese
camino de la salvación, ese camino que nos ha enseñado Jesús. Dios quiere que
todos los hombres sean salvados por medio de Jesucristo, único mediador (cfr 1
Tm 2,4-6)
Por lo tanto cada uno de
nosotros está llamado a hacer conocer a Jesús a cuantos no lo conocen aún: pero
ello no es hacer proselitismo. No: es abrir una puerta. «¡Ay de mí si no
predicara el Evangelio!» (1 Cor 9,16), declaraba san Pablo. Si a nosotros el
Señor Jesús nos ha cambiado la vida, y nos la cambia cada vez que acudimos a
Él, ¿cómo no sentir la pasión de hacerlo conocer a cuantos encontramos en el
trabajo, en la escuela, a los vecinos de casa, en un condominio, en los
hospitales, en los lugares de recreo? Si nos miramos a nuestro alrededor,
encontramos a personas que estarían dispuestas a comenzar o a volver a comenzar
un camino de fe, si encontraran a cristianos enamorados de Jesús. ¿no
deberíamos y no podríamos ser nosotros esos cristianos? Les dejo esta pregunta:
¿De verdad estoy enamorado de Jesús? ¿Estoy convencido de que Jesús me ofrece y
me da la salvación? Y, si estoy enamorado, ¡tengo que hacerlo conocer! Pero
debemos ser valientes: allanar las montañas del orgullo y de la rivalidad,
rellenar los abismos excavados de la indiferencia y de la apatía, enderezar los
senderos de nuestras perezas y de nuestros acomodamientos.
Que nos ayude la Virgen
María – que es Madre y sabe cómo hacerlo - a derribar las barreras y los
obstáculos que impiden nuestra conversión, es decir nuestro camino hacia el
encuentro con el Señor ¡Solamente Él puede dar cumplimiento a todas las
esperanzas del hombre!»