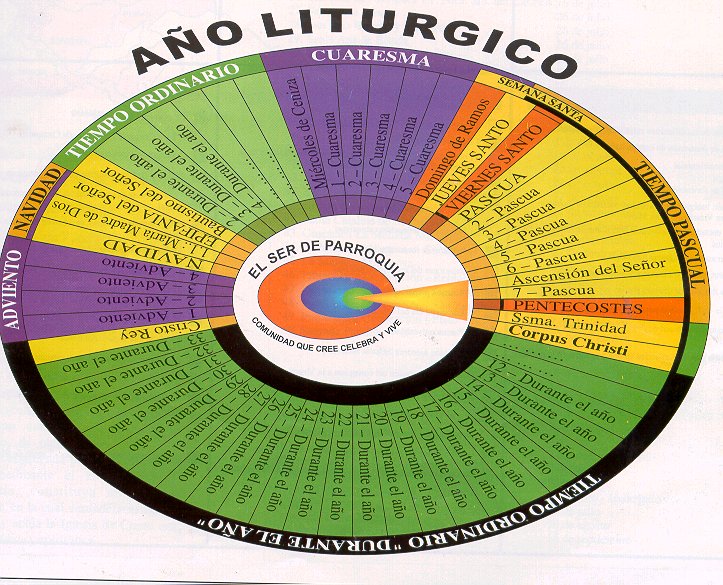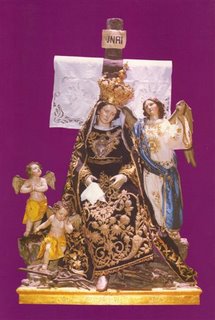El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
Catequesis de su S.S. Juan Pablo II durante la audiencia general de los miércoles
1. En la preparación para el gran jubileo del año 2000, el presente año está particularmente dedicado al Espíritu Santo. Prosiguiendo por el camino iniciado por toda la Iglesia, después de haber concluido la temática cristológica, comenzamos hoy una reflexión sistemática sobre el Espíritu Santo, «Señor y dador de vida». De la tercera persona de la santísima Trinidad he hablado ampliamente en muchas ocasiones. Recuerdo, en particular, la encíclica Dominum et vivificantem y la catequesis sobre el Credo. La perspectiva del jubileo inminente me brinda la ocasión para volver una vez más a la contemplación del Espíritu Santo, a fin de escrutar, con espíritu de adoración, la acción que realiza en el decurso del tiempo y de la historia.
2. Esa contemplación, en realidad, no es fácil, si el mismo Espíritu no viene en ayuda de nuestra debilidad (cf. Rm 8, 26). En efecto, ¿cómo discernir la presencia del Espíritu de Dios en la historia? Sólo podemos dar una respuesta a esta pregunta recurriendo a las sagradas Escrituras que, al estar inspiradas por el Paráclito, nos revelan progresivamente su acción y su identidad. Nos manifiestan, en cierto sentido, el lenguaje del Espíritu, su estilo y su lógica. Se puede leer también la realidad en que actúa con ojos que penetran más allá de una simple observación exterior, captando detrás de las cosas y de los acontecimientos los rasgos de su presencia. La misma Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, nos ayuda a comprender que nada de lo bueno, verdadero y santo que hay en el mundo puede explicarse independientemente del Espíritu de Dios.
3. Una primera alusión, aunque velada, al Espíritu se encuentra ya en las primeras líneas de la Biblia, en el himno a Dios creador con que comienza el libro del Génesis: «el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas» (Gn 1, 2). Para decir «espíritu» se usa aquí la palabra hebrea ruah, que significa «soplo» y puede designar tanto el viento como la respiración. Como ya es sabido, este texto pertenece a la así llamada «fuente sacerdotal», que se remonta al periodo del destierro en Babilonia (siglo VI, antes de Cristo), cuando la fe de Israel había llegado explícitamente a la concepción monoteísta de Dios. Israel, al tomar conciencia, gracias a la luz de la revelación, del poder creador del único Dios, llegó a intuir que Dios creó el universo con la fuerza de su Palabra. Unido a ella, aparece el papel del Espíritu, cuya percepción se ve favorecida por la misma analogía del lenguaje que por asociación, vincula la palabra al aliento de los labios: «La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento (ruah) de su boca sus ejércitos» (Sal 33, 6). Este aliento vital y vivificante de Dios no se limitó al instante inicial de la creación, sino que sostiene permanentemente y vivifica todo lo creado, renovándolo sin cesar: «Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra» (Sal 104, 30).
4. La novedad más característica de la revelación bíblica consiste en haber descubierto en la historia el campo privilegiado de la acción del Espíritu de Dios. En cerca de cien pasajes del Antiguo Testamento el ruah de Yahveh indica la acción del Espíritu del Señor que guía a su pueblo, sobre todo en las grandes encrucijadas de su camino. Así, en el periodo de los jueces, Dios enviaba su Espíritu sobre hombres débiles y los transformaba en líderes carismáticos, revestidos de energía divina: así aconteció con Gedeón, con Jefté y, en particular, con Sansón (cf. Jc 6, 34; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19).
Con la llegada de la monarquía davídica, esta fuerza divina, que hasta entonces se había manifestado de modo imprevisible e intermitente, alcanza cierta estabilidad. Se puede comprobar en la consagración real de David, a propósito de la cual dice la Escritura: «A partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahveh» (1 S 16, 13).
Durante el destierro en Babilonia, y también después, toda la historia de Israel se presenta como un largo diálogo entre Dios y el pueblo elegido, «por su espíritu, por ministerio de los antiguos profetas» (Za 7, 12). El profeta Ezequiel explícita el vínculo entre el espíritu y la profecía, por ejemplo cuando dice: «El espíritu de Yahveh irrumpió en mí y me dijo: "Di: Así dice Yahveh"» (Ez 11, 5).
Pero la perspectiva profética indica sobre todo en el futuro el tiempo privilegiado en el que se cumplirán las promesas por obra del ruah divino. Isaías anuncia el nacimiento de un descendiente sobre el que «reposará el espíritu (...) de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh» (Is 11, 2-3). «Este texto —como escribí en la encíclica Dominum et vivificantem— es importante para toda la pneumatología del Antiguo Testamento porque constituye como un puente entre el antiguo concepto bíblico de espíritu entendido ante todo como aliento carismático, y el «Espíritu» como persona y como don, don para la persona. El Mesías de la estirpe de David («del tronco de Jesé») es precisamente aquella persona sobre la que se posará el Espíritu del Señor» (n. 15).
5. Ya en el Antiguo Testamento aparecen dos rasgos de la misteriosa identidad del Espíritu Santo, que luego fueron ampliamente confirmados por la revelación del Nuevo Testamento.
El primero es la absoluta trascendencia del Espíritu que por eso se llama «santo» (Is 63, 10.11; Sal 51, 13). El Espíritu de Dios es «divino» a todos los efectos. No es una realidad que el hombre pueda conquistar con sus fuerzas, sino un don que viene de lo alto: sólo se puede invocar y acoger. El Espíritu, infinitamente diferente con respecto al hombre, es comunicado con total gratuidad a cuantos son llamados a colaborar con él en la historia de la salvación. Y cuando esta energía divina encuentra una acogida humilde y disponible, el hombre es arrancado de su egoísmo y liberado de sus temores, y en el mundo florecen el amor y la verdad, la libertad y la paz.
El segundo rasgo del Espíritu de Dios es la fuerza dinámica que manifiesta en sus intervenciones en la historia. A veces se corre el riesgo de proyectar sobre la imagen bíblica del Espíritu concepciones vinculadas a otras culturas como, por ejemplo la idea del espíritu como algo etéreo estático e inerte. Por el contrario, la concepción bíblica del ruah indica una energía sumamente activa, poderosa e irresistible: el Espíritu del Señor —leemos en Isaías— «es como torrente desbordado» (Is 30, 28). Por eso, cuando el Padre interviene con su Espíritu, el caos se transforma en cosmos, en el mundo aparece la vida, y la historia se pone en marcha.
UNA NUEVA PRIMAVERA ESPIRITUAL
«Si se promueve la lectio divina con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia… La lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite ese íntimo diálogo en el que, a través de la lectura, se escucha a Dios que habla, y a través de la oración, se le responde con una confiada apertura del corazón… No hay que olvidar nunca que la Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino»
Benedicto XVI, 16 septiembre 2005



INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
jueves, 28 de mayo de 2009
Etiquetas:
Espíritu Santo