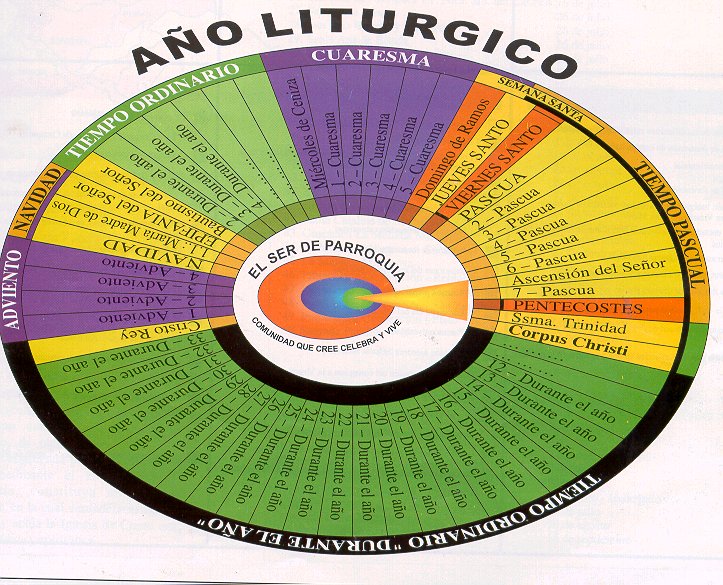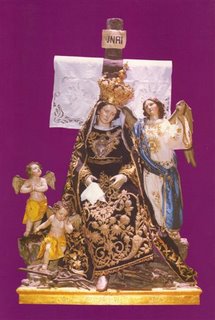Hablando a los Apóstoles en la Última Cena, Jesús les dijo que, luego de su partida de este mundo, les enviaría el don del Padre, o sea el Espíritu Santo (cfr. Jn15,26). Esta promesa se realiza con potencia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en el Cenáculo. Aquella efusión, si bien extraordinaria, no permaneció única y limitada a aquel momento, sino que es un evento que se ha renovado y se renueva todavía. Cristo glorificado a la derecha del Padre continúa realizando su promesa, enviando sobre la Iglesia el Espíritu vivificante, que nos enseña, nos recuerda, nos hace hablar.
El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por el camino justo, a través de las situaciones de la vida. Él nos enseña el camino. En los primeros tiempos de la Iglesia, el Cristianismo era llamado “el Camino” (cfr. Hch 9,2), y el mismo Jesús es el Camino. El Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a caminar sobre sus huellas. Más que un maestro de doctrina, el Espíritu es un maestro de vida. Y ciertamente de la vida forma parte también el saber, el conocer, pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la existencia cristiana.
El Espíritu Santo nos recuerda, nos recuerda todo aquello que Jesús ha dicho. Es la memoria viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace entender las palabras del Señor.
Este recordar en el Espíritu y gracias al Espíritu no se reduce a un hecho mnemónico, es un aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y en su Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad nos recuerda todo aquello que Cristo ha dicho, nos hace entrar cada vez más plenamente en el sentido de sus palabras. Todos nosotros tenemos esta experiencia. En un momento, en una situación, nos viene una idea y esto se une, se relaciona con una parte de la Escritura. Ese es el camino de la memoria viviente de la Iglesia. Esto requiere de nosotros una respuesta: mientras más generosa es nuestra respuesta, en nosotros se transforman más en vida las palabras de Jesús, volviéndose actitudes, elecciones, gestos, testimonio. En esencia, el Espíritu nos recuerda el mandamiento del amor, y nos llama a vivirlo.
Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un cristiano a mitad de camino es un hombre o una mujer prisionero del momento, que no sabe atesorar su historia, no sabe leerla y vivirla como una historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las palabras de Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del Espíritu. ¡Que el Espíritu Santo reviva en todos nosotros la memoria cristiana!
En aquel día con los Apóstoles, estaba la Mujer de la memoria. Que desde el inicio meditaba todas esas cosas en su corazón. Pidamos a su Madre que nos ayude en este camino de la memoria.
El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y, otro aspecto, nos hace hablar, con Dios y con los hombres. ¡No hay cristianos mudos, eh! No hay lugar para ellos. Nos hace hablar con Dios en la oración. La oración es un don que recibimos gratuitamente; es diálogo con Él en el Espíritu Santo, que ora en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abba (cfr. Rm 8,15; Gal 4,4); y ésta no es solamente una “forma de decir”, sino que es la realidad, nosotros somos realmente hijos de Dios. «Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios» (Rm 8,14).
Nos hace hablar en el acto de fe. Nadie puede decir Jesús es el Señor – lo hemos escuchado hoy – sin el Espíritu Santo.
Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálogo fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás reconociendo en ellos a hermanos y hermanas; a hablar con amistad, con ternura, comprendiendo las angustias, las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los demás.
Pero hay más: el Espíritu Santo nos hace también hablar a los hombres en la profecía, o sea haciéndonos “canales”, humildes y dóciles, de la Palabra de Dios. La profecía es hecha con franqueza para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias, pero siempre con docilidad e intención constructiva. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios que ama, que sirve, que dona la vida.
Resumiendo: el Espíritu Santo nos enseña el camino; nos recuerda y nos explica las palabras de Jesús; nos hace orar y decir Padre a Dios, nos hace hablar a los hombres en el diálogo fraterno y en la profecía.
El día de Pentecostés, cuando los discípulos «quedaron llenos del Espíritu Santo», fue el bautismo de la Iglesia, que nació “en salida”, en “partida” para anunciar a todos la Buena Noticia. Jesús fue perentorio con los Apóstoles: recordemos a nuestra Madre, que partió rápidamente. La Madre Iglesia y la Madre María. Las dos vírgenes, las dos Madres, las dos mujeres.
Jesús fue perentorio con los Apóstoles, no debían alejarse de Jerusalén antes de haber recibido desde lo alto la fuerza del Espíritu Santo (cfr. Hch 1,4.8). Sin Él no existe la misión, no existe la evangelización.
Por esto con toda la Iglesia, con nuestra Madre Iglesia, toda, invocamos: ¡Ven, Santo Espíritu!
(Traducción de Raúl Cabrera - RV).
Texto completo de la alocución del Papa Francisco antes de rezar el Regina Coeli:Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La fiesta de Pentecostés conmemora la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles reunidos en el Cenáculo. Como la Pascua, es un evento acaecido durante la preexistente fiesta hebraica, y que lleva a un cumplimiento sorprendente.
El libro de los Hechos de los Apóstoles describe los signos y los frutos de aquella extraordinaria efusión: el viento fuerte y las llamas de fuego; el miedo desaparece y deja lugar al coraje; las lenguas se desatan y todos comprenden el anuncio. Donde llega el Espíritu de Dios, todo renace y se transfigura. El evento de Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia y su manifestación pública; y nos llaman la atención dos características: es una Iglesia que sorprende y turba.
Un elemento fundamental de Pentecostés es la sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas, lo sabemos. Nadie se esperaba algo más de los discípulos: después de la muerte de Jesús eran un grupito insignificante, unos vencidos huérfanos de su Maestro. En cambio, se verifica un evento inesperado que suscita maravilla: la gente permanece turbada porque cada uno oía a los discípulos hablar en su propia lengua, relatando las grandes obras de Dios (cfr. Hch 2,6-7.11).
La Iglesia que nace en Pentecostés es una comunidad que suscita estupor porque, con la fuerza que le viene de Dios, anuncia un mensaje nuevo – la Resurrección de Cristo con un lenguaje nuevo – el universal del amor. Un anuncio nuevo: Cristo está vivo, ha resucitado; un lenguaje nuevo: el lenguaje del amor. Los discípulos están revestidos de poder desde lo alto y hablan con coraje – pocos minutos antes habían sido cobardes, pero ahora hablan con coraje – y franqueza, con la libertad del Espíritu Santo.
Así está llamada a ser siempre la Iglesia: capaz de sorprender anunciando a todos que Jesús, el Cristo ha vencido la muerte, que los brazos de Dios están siempre abiertos, que su paciencia está siempre allí, esperándonos, para curarnos, para perdonarnos. Precisamente para esta misión Jesús resucitado ha donado su Espíritu a la Iglesia.
Atención: si la Iglesia está viva, siempre debe sorprender. Es algo propio de la Iglesia viva sorprender. Una Iglesia que no tenga la capacidad de sorprender es una Iglesia débil, enferma, agonizante ¡y debe ser ingresada en la sección de reanimación, cuanto antes!
Alguno, en Jerusalén, habría preferido que los discípulos de Jesús, paralizados por el miedo, permanecieran encerrados en casa para no crear confusión. También hoy tantos quieren esto de los cristianos. En cambio, el Señor resucitado los impulsa a ir al mundo: «Como el Padre me envió, también yo los envío» (Jn 20,21). La Iglesia de Pentecostés es una Iglesia que no se resigna a ser innocua, demasiado “destilada”. ¡No, no se resigna a esto! No quiere ser un elemento decorativo. Es una Iglesia que no duda en salir fuera, a encontrar a la gente, para anunciar el mensaje que le ha sido encomendado, incluso si ese mensaje disturba o inquieta a las conciencias, incluso si ese mensaje trae, tal vez, problemas y también a veces, nos trae el martirio. Ella nace una y universal, con una identidad precisa, pero abierta, una Iglesia que abraza al mundo pero no captura; lo deja libre, pero lo abraza como la columnata de esta Plaza: dos brazos que se abren para acoger, pero que no se cierran para retener. Nosotros los cristianos somos libres, ¡y la Iglesia nos quiere libres!
No dirigimos a la Virgen María, que en aquella mañana de Pentecostés estaba en el Cenáculo – y la Madre estaba con los hijos –. En Ella la fuerza del Espíritu Santo verdaderamente ha realizado “cosas grandes” (Lc 1,49). Ella misma lo había dicho. Que Ella, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, obtenga con su intercesión una renovada efusión del Espíritu de Dios sobre la Iglesia y sobre el mundo.
(Traducción de María Fernanda Bernasconi – RV).